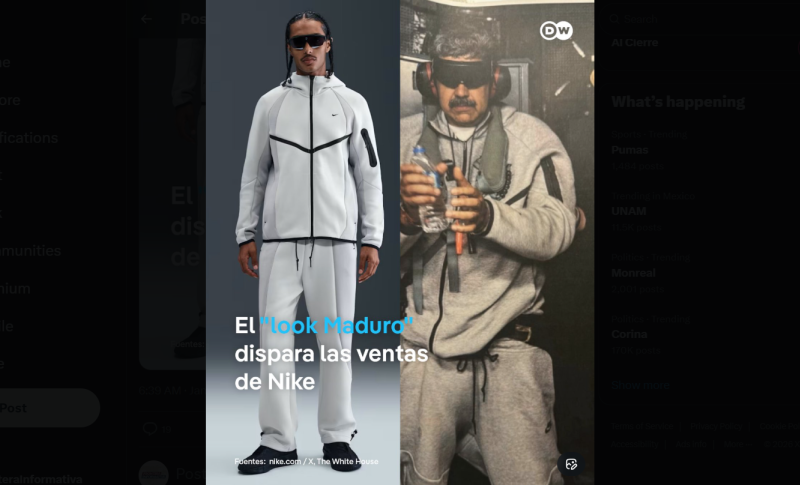Opinión / Zona Gris

La ficción de lo viral
Durante días pensé escribir sobre un tema puntual, reciente, escandaloso. Estaba en todas partes. Videos, opiniones, hilos, indignación perfectamente empaquetada. Pero decidí esperar. No por prudencia, sino por método. Quería ver si sobrevivía al ruido.
No sobrevivió.
Y esa desaparición dice más que el tema mismo.
Vivimos en una época que confunde visibilidad con presencia. Viralidad con importancia. Alcance con realidad. Algo existe —parece existir— solo mientras circula. Cuando deja de hacerlo, se evapora sin consecuencias. Como si nunca hubiera ocurrido.
Las redes nos han entrenado para reaccionar, no para permanecer. La indignación dura lo que dura el impulso del algoritmo. Un chispazo. Un pico. Luego otra cosa. El diseño mismo de las plataformas premia la respuesta inmediata, no la atención sostenida. Así, la rabia se vuelve estética: un gesto, una postura, una forma de decir “miren quién soy”, más que un intento real de transformar aquello que se denuncia.
A esto se suma una ficción todavía más incómoda: la de la valentía.
Vivimos en la era del algospeak. Decimos “m0rt3”, “desvivir”, “abvs0”. Se usan temas “fuertes”, “polémicos”, “valientes”, pero se pitan palabras, se suaviza el lenguaje, se editan imágenes. No por cuidado, sino por monetización.
Cuando la valentía pasa por el filtro del anunciante, deja de ser disidencia y se convierte en gestión de marca. Esa épica moral tan celebrada es, en el fondo, una transacción: se intercambia un tema serio por capital simbólico o económico, cuidando no romper las reglas del centro comercial digital donde ocurre la charla.
No tiene nada de malo ser estratégico. Lo cuestionable es vender esa estrategia como coraje.
También hay otra ilusión: creer que el ruido digital equivale a la vida pública. Basta subirse a un vagón del metro a las siete de la mañana. Cien personas apretadas, cansadas, en silencio. No es que no estén en redes. Es que, ahí, las redes no importan. El cuerpo pesa más que cualquier trending topic.
Confundimos volumen con representatividad. Un millón de vistas no es un país. A veces ni siquiera es una calle.
La mayor parte de lo que sostiene al mundo no circula: el trayecto de dos horas, el trabajo invisible, la rutina que no se graba, la gente que no tiene tiempo ni interés en convertirse en contenido. Sin embargo, es justo eso —lo que no se vuelve tendencia— lo que hace que la vida siga funcionando.
La viralidad, más que conciencia, suele producir amnesia. Nos obliga a saltar de tema en tema sin quedarnos en ninguno. Nos da la sensación de participación mientras evita el compromiso. Nos mantiene ocupados, no involucrados.
Por eso decidí no escribir sobre el tema del día. No por desinterés, sino por higiene. Porque si una preocupación no sobrevive al silencio, nunca fue una preocupación: fue contenido.
Y la realidad —la que ocurre fuera de la pantalla, en el vagón, en la calle, en el cansancio— no necesita circular para existir. Solo necesita ser mirada sin algoritmo de por medio.
-
![PIvUwyzSV1M2lp59CJJM.jpg]()
Rancho 3 Galvanes en venta
Padilla / TamaulipasFebrero 6, 20241737 -
![oNhzkVcMLXLt9RZ9um8d.jpg]()
Oportunidad: Local comercial en Amplicaión Longoria
Reynosa / TamaulipasMarzo 23, 20232421 -
![6mNpGNRqeDXu5SJTGOa7.jpg]()
Acogedora casa en venta ubicada en exclusiva zona Colonial Valle Alto, en Reynosa, Tamaulipas
Reynosa / TamaulipasMarzo 2, 20251457 -
![AArOT1JdJEGKqVzh268D.png]()
Amplio departemento en renta en zona residencial de Reynosa, Tamaulipas
Reynosa / TamaulipasNoviembre 28, 20241319 -
![a9SuT6ajkHqBvhpPRGoS.png]()
Bodega en renta en excelente ubicación en Reynosa, Tamaulipas
Reynosa / TamaulipasJulio 4, 2025863
-
![NpCQdzKilM2pfdv81DvK.png]()
Bajo crecimiento se vuelve crónico en México; Bank of America advierte estancamiento estructural
Enero 27, 20261075Economía y Finanzas / Ciencía y tecnología -
![IZzcJEYN6Q8QKuEwleSJ.png]()
”No voy a entrar en polémica con el director del FBI”; Sheinbaum responde por caso Ryan Wedding
Enero 27, 2026787CDMX / Nacional -
![xcjXrc8EhpP6HuUcDDyQ.png]()
Caso Epstein: FBI documentó que AMLO conocía de delitos sexuales del millonario en México
Febrero 1, 2026671CDMX / Nacional -
![K4vIeww3msME2vdVGlGE.png]()
Fue nuestro triunfo: José Madero logra el sold out en el Estadio GNP
Enero 27, 2026466Musica / Espectaculos -
![tWCulQMS4brmoWh14Uke.png]()
En Ciudad Madero, Tamaulipas, Marina y la Fiscalía local, aseguran 189 Kilos de Marihuana
Enero 28, 2026403Tampico / Tamaulipas -
![3dAgWuZYZ9T26RjwSKGm.png]()
Anuncia Sheinbaum plan integral para industria automotriz
Enero 30, 2026370Economía y Finanzas / Ciencía y tecnología -
![STFxLkDoDWISyajtcjGH.jpg]()
Sheinbaum pide a banqueros respaldar planes de energía e infraestructura la próxima semana
Enero 28, 2026356Economía y Finanzas / Ciencía y tecnología -
![GvlZTX6BMm6kaBUGg8FZ.png]()
Vivienda del Bienestar cubrirá apenas 35% del rezago en Tamaulipas
Enero 28, 2026253Cd. Victoria / Tamaulipas -
![1LHmNaGoF4e1NKDZY1OF.png]()
Anuncian corte masivo de agua en Tampico y Madero: más de 120 colonias sin servicio
Enero 28, 2026247Tampico / Tamaulipas -
![cNWRANtwpy99YIvCVyYo.png]()
El ultraderechista VIDA ya tiene más militantes que el PAN
Enero 28, 2026240CDMX / Nacional
-
![zEyfLcw3UxCCQ16Q5Cvx.png]()
La ficción de lo viral
Febrero 3, 202680Zona Gris / Opinión -
![oPsbzRbhhGgjDl5ZQ9zX.png]()
Profeco impone multa millonaria a Ticketmaster por irregularidades en la venta de boletos de BTS
Febrero 3, 202682Economía y Finanzas / Ciencía y tecnología -
![wra2nJQhIPK1JScmdnPg.png]()
Forense declara la muerte de Alex Pretti como un homicidio
Febrero 3, 202663Norte América / Internacional -
![CYY9UvTsaGKe2mSh3x4I.png]()
Obama advierte de que el fin del Nuevo START podría provocar una carrera armamentística
Febrero 3, 202656Norte América / Internacional -
![nGnYP1eDpZ8PXwEaMWXV.png]()
Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, arrastra adeudo laboral por más de 51 MDP
Febrero 3, 202658Tampico / Tamaulipas -
![uOgxn71lFYvf0D2HxP1k.png]()
Conceden suspensión definitiva contra Perfect Day Mahahual
Febrero 3, 202665Economía y Finanzas / Ciencía y tecnología -
![onPE3ktcoVCqhEeBFwvT.png]()
Pilotes del Tren Maya se deshacen al tacto en ríos de la Riviera Maya; ven riesgo de colapso
Febrero 3, 202669Frontera Sur / Nacional -
![vfWTbTwRQm8yF53ctzir.png]()
Sheinbaum se reunirá con pymes, presentará avances del Plan México y estrategia de digitalización
Febrero 3, 202663Economía y Finanzas / Ciencía y tecnología -
![DABczt0JftrOjhbl2DBa.png]()
Tribunal de Disciplina ha recibido 204 denuncias por violencia sexual, laboral y de género
Febrero 3, 202660Jurídicas / Nacional -
![b6H6mIRWS6B7mzr3JTE9.png]()
Trump amaga con demandar a Trevor Noah, por broma que hizo de él y Jeffrey Epstein en los Grammy
Febrero 3, 202660Virales / Espectaculos